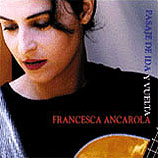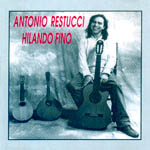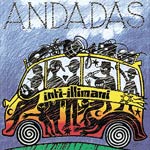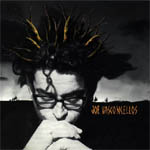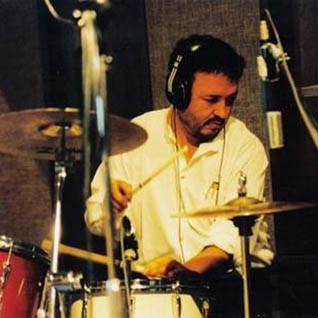Fusión latinoamericana
Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.
Un elenco de músicos de Chile, Venezuela y Estados Unidos y una colección de treinta instrumentos en manos de los cuatro músicos son números fieles a la inspiración de Quijeremá, un grupo encabezado en Estados Unidos por el compositor Quique Cruz, chileno radicado en California desde 1980. Ritmos regionales de América Latina como joropo, parranda, huayno, landó, candombe, cueca, tango y vals son parte del sonido del ensamble, fusionado con jazz o música celta y presentado tanto en actuaciones en teatros, festivales y centros culturales como en bandas sonoras para documentales.

Más cercana a la canción brasileña, Daniela Benito ha sido activa intérprete de repertorios latinoamericanos y, en su caso, una ariete más en la fuerte influencia que la bossa nova ha ejercido en músicos de las generaciones de 1990 en adelante: Ana María Barría, Marcelo Vergara, Valentina Carrillo, Carolina Ansoleaga o Paula Liz. De hecho, obtuvo en 2008 el primer premio del Festival Chile canta Brasil con la canción “Sozinho”, de Caetano Veloso. Parte de una vitrina de nuevas cantantes lanzadas desde el Instituto Projazz a mediados de los años 2000 como muestra de una opción por la depuración vocal, ha participado de ciclos de jazz y canciones compartiendo escenarios de pequeñas dimensiones con Natacha Montory, Javiera Abufhele o Valentina Payeras, algunas de ellas compañeras en el sexteto vocal Imanencia. Siempre acompañada de un músico de cabecera como el guitarrista (en rigor, bajista) Maximiliano Flynn, en 2007 y 2008 actuó en dúo, y luego de su viaje de estudios y recopilación a Brasil, el grupo se reorganizó como cuarteto en 2009 para explorar nuevas posibilidades rítmicas. En 2010, la cantante fue invitada por el pianista Roberto Bravo para interpretar dos canciones de Tom Jobim en su disco Poesía y música.
Oxa es la banda encabezada por la cantautora Monserrat Sembler, una figura muy múltiple en las músicas independientes de fines de los años '10, y a la vez una plataforma que le posibilitó a ella incursionar en el campo del pop, en paralelo a sus trabajos como flautista de formación clásica y en el jazz latino, o como músico acompañante de otros nombres, como Denise Rosenthal y Benjamín Walker.
Varias décadas de trabajo en la música de raíz latinoamericana, con fuertes influencias de Europa y del folclor más profundo de Chile, hacen de Inti-Illimani una escuela de sonido y ética para la cultura nacional. Si bien el conjunto se formó en 1967 para dar vida a un repertorio de orientación andina, su larga trayectoria, su paso por el exilio en Europa y las incesantes búsquedas de sus músicos lo han convertido en un espacio de creación y evolución sonora de las más trascendentes. La presente ficha biográfica se concentra en la historia de sus inicios y desarrollo hasta la división del conjunto en dos facciones, ambas activas en un regular y saludable trabajo musical, aunque paralelo: Inti-Illimani ® e Inti-Illimani Histórico.
Un camino de búsqueda, musical y filosófica, encauzado primero en los grupos Congregación y Sol de Chile, y más tarde en diversos proyectos a solas (bajo seudónimos como Awankana y Senchi) ha sido el de Antonio Smith. Su creación musical ha estado vinculada desde un inicio a un cuestionamiento más amplio sobre la vida, la trascendencia y la deriva humanista; y así ha quedado registrada en los discos grabados por él a lo largo de cinco décadas, principalmente en Argentina, donde llegó en 1973. Es música por completo ajena a la dinámica promocional, que, en palabras de su autor, conforma un lenguaje de síntesis y magia «para penetrar en las dimensiones ocultas de palabras simples».

Una especial posición tuvo Sebastián Gómez en la música. Iniciado como bajista y contrabajista de jazz en los años 2000, en la siguiente década comenzó a internarse indistintamente en la cantautoría y en la composición de música instrumental libre, que complementó con su actividad jazzística. Así fue tanto sideman de su hermano Cristóbal Gómez, como colaborador de cantautoras contemporáneas como Javiera Barreau. Su faceta solista quedó reprensentada en los discos Canciones para sanar (2015) y Desierto florido (2016). En sus primeros tiempos, Sebastián Gómez describió el mismo tránsito que habían experimentado otros músicos de jazz, como Pablo Menares, Rodrigo Álvarez, Alonso Durán o Eduardo Peña: desde el uso del bajo eléctrico al contrabajo jazzístico. Integró los conjuntos del guitarrista Cristóbal Gómez, y principalmente el activo proyecto de jazz manouche Gypsy Trío. También tuvo actividad en diversos tríos y cuartetos de intérpretes de repertorio standard de Projazz, donde había estudiado. En este plano fue acompañante de Karen Rodenas y Nicole Bunout. En 2014 comenzó a darle curso al material autoral que había puesto en marcha, vinculándose de esta manera con otro frente de músicos, y sobre todo explorando los alcances de su propia voz y el uso de las guitarras acústicas.
Guistarrista de jazz y música popular de fusiones, Italo Aguilera ha sido uno exponente de las tradiciones del swing y el bop, con un sonido límpido y con la figura principal de Charlie Christian como modelo, sobre quien desarrolló una tesis de grado universitario. Con su álbum Meteoro, se apuntó uno de los guitarristas de la primera partida de músicos que en 2016 grabaron para el sello Vértigo: Diego Riedemann, Tomás Gubbins y Nicolás Reyes.
Ser o Dúo es un proyecto de músicas creativas que combinan timbres acústicos de la guitarra clásica y latinoamericana frente a una diversa panorámica de aerófonos del mundo. Formado en Valparaíso, el dúo ha realizado una propuesta de música de cámara que cruza territorios, desde lo estético y creativo hasta lo geográfico. Tanto así que la declaración de la pandemia mundial en 2020 atrapó a sus integrantes en Katmandú, Nepal, durante la producción del documental Sonidos nómades, que mostraría sus viajes, conciertos, clínicas y diversos cruces y colaboraciones con músicos.

Conocida como actriz de teatro y comediante, Magdalena Larraín además se hizo cantante con posterioridad a ese camino, cultivando una música que fusiona influencias modernas y que se fundamenta en la raíz del folclor latinoamericano. Hija del director de cine Ricardo Larraín, tras una residencia de varios años en España, Maida Larraín hizo su debut en el disco con una serie de canciones, valses peruanos, zambas argentinas y boleros, la mayoría escritas por la cantautora Paula Herrera, que integraron el disco Lo poco que sé (2016), con arreglos de Pedro Melo (Entrama). Tres años después presentó su segundo disco, Quiero gritarlo, que definió como un trabajo conceptual, centrado en canciones femeninas, con un cuidado trabajo en los videoclips y un saludable ingenio y sentido del humor. Más adelante, ella comenzó a presentarse con el nombre de Maida la Reina, y así publicó álbumes sucesivos, El tiempo al revés (2022) y La reina (2024), una muestra de colorida fiesta latina que publicó durante su traslado a México.
Alejandro Mota Riquelme confirma la historia fuerte de los músicos de Concepción y en su caso viene a remarcar una línea de bateristas de jazz que se han redirigido hacia nuevos destinos musicales conforme avanzaron los tiempos: desde Waldo Cáceres y más tarde Alejandro Espinosa, hasta Moncho Pérez y Pancho Molina. Riquelme ha sido un exponente de esta contemporaneidad de la música, con instrucción clásica, inspiración jazzística y una proyección latinoamericanista.
La Machi es el nombre musical de Eugenia Kena Toledo, cantante porteña y cultora de una música que combina la raíz latinoamericana con influencias del jazz, el pop, el soul y la fusión. Profesora de música y canto, además de arreglista, ha desarrollado toda su carrera en Europa, desde que llegó a vivir allí en 1990 para iniciar sus estudios de jazz vocal, armonía y arreglos en Barcelona, y proyectarse por tres décadas como un nombre de la música chilena fuera de nuestras fronteras.
Marcetribu es un ensamble instrumental de inspiración en la raíz folclórica y proyección en la fusión latinoamericana, que se estableció en 2001 alrededor de la cantante y compositora Marcela Rojas: La "tribu de Marcela". Además de integrar el grupo de música infantil Agualuna como percusionista, fue el nombre, el rostro, la voz y el émbolo de uno de los múltiples conjuntos en esta línea que poblaron la escena de los años 2000, como Sur-Gente, Santa Mentira, La Comarca, Bombyx Mori y Sonámbulo, entre otros.
Tranquila Asesina es el proyecto que Nahuel Viera (uno de los hijos del cantautor Gervasio), inició tras su trabajo en colectivos vinculados al hip-hop como Bajutopía y Sputnikz. El año 2009, Viera abandonó este último conjunto (que luego se rearticuló con nuevos integrantes), y se trasladó a México a trabajar en un estudio de diseño sonoro. Con esa experiencia retornó a Chile el año 2011, y en un principio junto a DJ Seltzer comenzó a grabar canciones de lo que luego, con la incorporación de nuevos músicos, se convertiría en Tranquila Asesina. La fusión del hip-hop con sonidos como el candombe uruguayo (país de origen de su padre), de la cumbia y el moombathoo, entre muchos otros, dieron forma al lenguaje de la banda, que con su sencillo "Rumba de lo natural", grabado junto a Solo di Medina, el 2012 comenzó sus presentaciones en vivo. Su primer compilado de singles y canciones apareció en 2014.
Josefina Echenique fue la voz principal del grupo Cántaro, formado en la Facultad de Artes de la U. de Chile como resultado del Taller de Música Latinoamericana que impulsó allí el compositor, guitarrista y académico Claudio Acevedo. El ensamble representó el punto de partida para una renovación más de la música docta en su cruce con la música de raíz folclórica, y fue también semillero de compositores que tomaron peso durante los años 2000 y caminos musicales independientes en los 2010: Marcelo Vergara, Diana Rojas, Sebastián Seves, Mario Hurtado y la propia Josefina Echenique, con un proyecto solista tras su regreso de París, en 2014.
Son distintas fuentes musicales las que acuden a Tizana, el grupo que debe su nombre a una bebida natural medicinal, que en sus canciones cruza la cueca, la cumbia y el rock, y que como sello cuenta con un marcado protagonismo de la percusión africana. Dos discos editados hasta 2012 marcan una historia que ha tenido distintos períodos de intensidad, pero que ha contado con un importante actividad en vivo y sencillos radiales, como "Daño".
Quitrú es el grupo familiar del fagotista de la Orquesta Sinfónica de Chile Nelson Vinot, que junto a su esposa -la profesora de música María Soledad Opazo-, sus hijos y un cuñado, se constituyeron como grupo desde el año 2006, luego de trabajar informalmente durante un tiempo. El cruce de la música de raíz latinoamericana con elementos del jazz y de la música docta es el eje de su trabajo, que se ha plasmado en dos discos, y en un trabajo regular en vivo, incluso fuera de Chile. La dirección y la mayoría de las canciones son de Vinot, quien tomó el nombre de un seudónimo que le decían desde niño.
Las Torcazas son el primer grupo de mujeres del movimiento de revaloración de la cueca urbana en Chile iniciado a fines de los años '90. Formadas en 1998 en San Bernardo, han grabado los discos Cueca… sentimiento de mujer (2003) y Cueca en la ciudad (2006), álbum reeditado al año siguiente por el Sello Azul, y son parte del compilado La revolución de la cueca 2, el regreso (2005), realizado por varios grupos jóvenes con composiciones del músico Víctor Hugo Campusano, del conjunto Altamar. A lo largo de varios cambios de integrantes, Las Torcazas se han identificado con la fusión de la cueca y otros ritmos, y al mismo tiempo han compartido escenarios con músicos y grupos de la cueca brava tradicional.
Bordemar es uno de los más importantes grupos chilotes en actividad. Su cultivo del folclor de la isla —aunque con citas a otros géneros populares, como el jazz o el pop— ha sido ininterrumpido desde mediados de los años ochenta, y ha fortalecido una discografía de ineludible referencia para cualquier interesado en el género.
Para hablar del grupo de artistas reconocibles dentro de lo que alguna vez se conoció como «novísima canción chilena», el nombre de Alexis Venegas es ineludible. Activo en conexión con un público nostálgico de canciones acústicas, con parciales reminiscencias a la ética y al sonido de movimientos como la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena, aunque también de bien dispuesto cruce al pop. Y si se trata de autodefiniciones, Alexis Venegas prefiere un sustantivo sencillo: «cancionista».
En Chile, el perfil más conocido de Patricio Wang está vinculado a la renovación que sus creaciones aportaron a principios de los '80 a Quilapayún. Pero su alcance como compositor e instrumentista llega a los ámbitos contemporáneo, clásico y experimental tanto como a la música popular y latinoamericana que ha cultivado en otros conjuntos como Barroco Andino, Amankay y como solista. Desde su partida a Europa en 1976, Wang ha profundizado en la música contemporánea como parte de una extensa ruta artística. Activo hoy en Holanda y Francia, no tiene en la distancia un impedimento para seguir ligado a músicos chilenos.