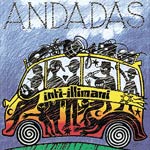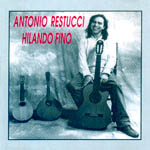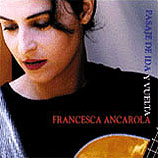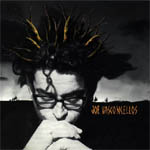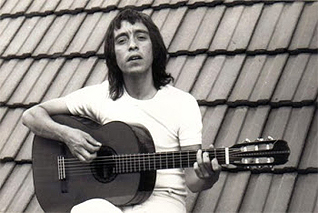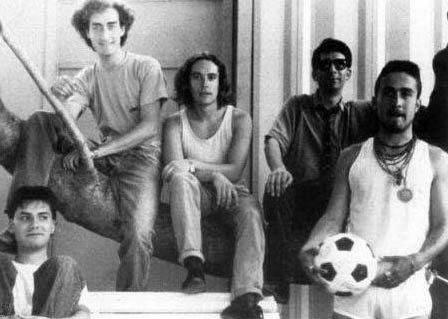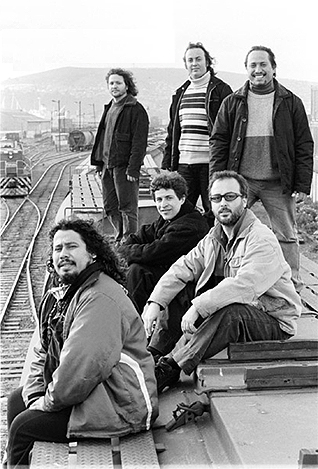Fusión latinoamericana
Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.
Con una palabra que en mapudungun significa «la llave del saber» y que fue además el nombre de la recordada editorial estatal durante el gobierno de la Unidad Popular, Quimantú es en tercer término el conjunto fundado en 1981 en Londres por el compositor y cantante Mauricio Venegas Astorga. Iniciado para cultivar la música andina en Inglaterra, país adoptivo de Venegas desde 1977, Quimantú se dedicó luego a la fusión de la música latinoamericana con las raíces celtas y europeas en general. Es un conjunto activa hasta hoy, parte esencial de cuyo trabajo reside en el contenido de reflexión social en sus creaciones y proyectos.
La profunda influencia de la música latinoamericana, descrita en variedad de ritmos, timbres, aires y colores, y desde luego representada en la figura centenaria de Violeta Parra, terminaron por definir los bordes de Emilia Díaz. Cantautora y profesora de música, ha recorrido caminos que la llevaron desde la academia hacia lugares donde la tradición oral es determinante. En ese trayecto, Emilia Díaz puso sus canciones y composiciones en los álbumes Semilla y girasol (2009) y Vuela pajarito (2013), que marcaron una primera etapa autoral. Y de esa misma época también destaca la obra "Violeta de mayo" (2012), que estrenó en la Universidad de Los Lagos, donde ella es académica, junto al Ensamble Latinoamericano.
La vida musical del cantautor Javier Labbé es rica y sincrética, tal cual su música y su poesía, fiel reflejo de los diversos espacios donde aprendió este arte que se cultiva entre vivencias comunes. Una colección inmensa de vinilos y altas torres de casetes y CDs de los más variados ritmos y estilos; la guitarra y la voz de su padre, el piano de su abuela y tardes de estudio frente a ese instrumento fueron los primeros indicios de una fuerte afición musical que se despertaría con todo el ímpetu de la adolescencia.
Más un investigador y creador desde las raíces folclóricas que un solista de jazz propiamente tal, el guitarrista, compositor y director de conjuntos Kenneth Keno Barra Vega ha instalado su discurso musical con aquellos elementos de mundos paralelos en una fusión propia. Generalmente su música ha sido llevada adelante a partir de agrupaciones de grandes dimensiones, ensambles que consideran instrumentación de vientos (saxofones, clarinetes, flautas traversas) y sección de ritmo (guitarra, piano eléctrico, bajo, batería), organizados en septetos u octetos, que le han permitido desplegarse también como compositor y arreglador. Guitarrista de jazz e intérprete de guitarras acústicas, esa creación ha surgido desde el mundo de la música brasileña con los ritmos de choro, forró, baião, frevó y bossa nova, incluso hasta una aproximación al reggae y el ska jamaiquinos. Su primer trabajo es Vestigios del ocaso (2023), que grabó como Keno Barra Ensamble.

Con una vida en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, el bajista, compositor y profesor de música Gabriel Aguilera desarrolló diversos proyectos en torno a la música de fusión, el jazz y las raíces folclóricas, primero observando desde Escandinavia la obra de los próceres del canto popular, Violeta Parra y Víctor Jara, y luego como autor de una música en el campo de la fusión y los mestizajes. Su vida previa al año 2011, cuando se radicó en Europa, transcurrió en la Quinta Región. Tuvo estudios de pedagogía en la Universidad de Playa Ancha al comenzar el milenio, y luego un estrecho vínculo con el bajo eléctrico de seis cuerdas, que sería determinante como instrumento y sonido en su etapa siguiente. Estudió con maestros como Marcelo Córdova y más tarde René Moris. Otros profesores del eje Valparaíso-Viña del Mar en su ruta como músico, intérprete y compositor, fueron el guitarrista Eduardo Orestes, el baterista Boris Gavilán y el pianista Gonzalo Palma. Cercano al credo evangélico, también practicó música religiosa, y ya en 2019 debutó como nombre propio y solista desde Suecia con el álbum programático Desde mis sueños, al que en 2020 le siguió un autoral Cuando te fuiste.
Chilhué es una palabra huilliche que puede ser traducida como «lugar de gaviotas», y que desde hace varias décadas identifica también a uno de los conjuntos de más riguroso y constante trabajo en la música chilota. Desde su nacimiento, en julio de 1980, el grupo dirigido por Marcos Acevedo se ha diferenciado de los grupos de cantos y danzas chilotas por la fusión de la tradición musical y mitológica de la isla con elementos que han ido más allá de sus raíces puristas. En los discos de Chilhué hay canciones propias, de otros autores y de la tradición, con sonidos que tambén se nutren del jazz, el rock o la trova.
Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.

Cultores del folclor urbano con profundo arraigo popular, Transporte Urbano emergió cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago (entonces UTE) empezó a inicios de los años ochenta a tocar en micros, peñas y café-concerts, con la intención de dar un mensaje social y financiar sus respectivas carreras universitarias. Sus ritmos alegres, la ironía de sus canciones, el uso del habla popular y la esperanza por el cambio los distinguieron en la escena de resistencia antidictatorial de esos años. Fue un grupo forjado sobre todo en vivo, con actividad en escenarios de poblaciones en Santiago, Pudahuel, La Pincoya, Peñalolén y en parroquias como la del Cristo Quemado, cerca de grupos como Callejón y Sol y Lluvia, en peñas, escenarios estudiantiles y en innumerables actos vinculados, sobre todo, a la izquierda política, en cuyos partidos varios de los músicos eran militantes. De esa época se mantiene el cantante y fundador del grupo, Óscar Riveros, que hoy integra Transporte Urbano junto a una serie de músicos que han ido variando, al igual que su instrumentación.
Guitarra española, bajo acústico y los ritmos del bombo legüero y el cajón peruano son la base del sonido del Trío La Tortuga, o simplemente La Tortuga, proyecto formado por los músicos Jean Larrabure, Andrés Fuentes y Nicolás Mansilla en torno al canto y la música latinoamericana. El grupo mantiene un repertorio original con temáticas acerca de la naturaleza y la vida cotidiana. El trío, que se unió al catálogo del sello Hemiola Músicas, editó en 2017 su primer disco, Guitarrita de amor.
Estas siete mujeres destacan en la escena penquista por cultivar el folclor afrolatino, con aires de bullerengue y otros ritmos tradicionales de Colombia. Su puesta en escena muestra diversas percusiones y ricas armonías vocales. Flor de Guayaba adapta parte de la tradición de aquel país a su entorno, evidenciando los enlaces tanto sociales como culturales con la invisibilizada raíz afro en Chile.
Samuel Maluenda, también conocido como Samy Maluenda, es un bajista de versátil disposición en la música popular y el jazz, donde ha encontrado un espacio para proyectarse como nombre propio desde los ángulos de la composición, la organización de agrupaciones y la experimentación con el instrumento. Sus bajos de seis y hasta siete cuerdas están presentes como sonido central en álbumes de jazz fusión que ha producido, con música para cuarteto, octeto e incluso trabajos de dinámica solista como Luna (2021), el más experimental de su trayectoria.
Proyecto innovador en la música de cámara chilena, el Sexteto Hindemith 76 fue pionero en el encuentro entre músicas diversas y estéticas dispares, lo que marcó un anticipo de la música de fusión latinoamericana, que hasta entonces estaba teniendo sus primeras experiencias con el grupo Congreso principalmente. Sus LP fueron El cantar de nuestra América (1975), con la contralto y futura Premio Nacional de Música Carmen Luisa Letelier, e In musica (1976). Mucho más adelante Donatucci y otros músicos reactivaron el proyecto, aunque con otra estética, y publicaron el disco Sinfónico, popular, universal (2016).
De Kiruza fue un grupo pionero en la introducción de ritmos negros (afrocaribeños, principalmente) en Chile, y una de las bandas más innovadoras que pasaron por la escena de música local durante los años '80. En plena dictadura desarrollaron una fusión que bebía del funk y el soul, sonidos apenas cultivados hasta entonces en Chile, y que ellos combinaron con elementos latinoamericanos y temáticas tercermundistas, creando un cóctel único en este lado del mundo, y que resultaría de gran influencia para posteriores grupos de hip-hop, funk y afines. Con períodos de interrupción en su trabajo conjunto, la banda se mantiene activa hoy, viva como referencia y también taller creativo y de eléctrica puesta en escena, con una agenda en vivo en marcha y el anuncio de nuevas grabaciones.
Héctor Eduardo Molina Fuenzalida, más conocido como Titín Molina, es un cantante y compositor dedicado al canto y a la raíz folclórica, trabajo que ha desarrollado en festivales, discos y programas en medios de comunicación. Iniciado en los años '80 a la par del movimiento del Canto Nuevo, condujo el espacio radial y de TV "Culturalia" y entre sus discos figura Mensajes de plata (2007), un álbum en el que aborda la música mapuche y donde incluye una versión de "Gracias a la vida", de Violeta Parra, en mapudungun y con arreglos electrónicos.
En Huaika se encontraron músicos con orígenes esenciales para la música chilena: dos hijos del cantante de Los Jaivas, Eloy y Ankatu Alquinta; y dos hijos del folclorista Jorge Yáñez, Leo y Jorge. Por encima de sus vínculos biográficos, la banda trabajó un sonido emparentado con tendencias señeras del rock de raíz folclórica. Huaika tuvo un golpe mortal en 2004 con el sorpresivo fallecimiento de su integrante fundador Eloy Alquinta. La banda se mantuvo luego un tiempo trabajando en vivo, pero los encargos paralelos de sus integrantes fueron espaciando sus presentaciones y grabaciones hasta detenerlas por completo.
Tamara Larraín es la mujer detrás de Liz, cultora de una música colorida que se nutre de ritmos latinoamericanos, tanto del folclor sureño como de una música tropical más festiva y bailable. Tuvo experiencia como cantante adjunta a un elenco de jazz latinoamericano encabezado por el pianista Roberto Toti Monsalve, y como solista tomó su segundo nombre, Liz, para diseñar una propuesta identitaria. Así se volcó al pop desde ese enfoque latino, con el disco Hierbabuena (2015), que presentó canciones como "Miedo de querer" y la propia "Hierbabuena".
Inés del Carmen Lecaros es la hermana menor del clan de músicos vinculados al jazz y que comandan Roberto (n. 1944), Mario (n. 1950) y Pablo (n. 1957). Aunque ella se acercó al reperotorio standard desde su primera actuación en público en 1977 en una jam en el Club de Jazz donde interpretó un tema de Charlie Parker en estilo vocalese, su historia musical la vincula a la composición y autoría de canciones latinoamericanas de raíz y más sobresalientemente a la inspiración de la bossa nova en su creación personal.
En el triángulo de nuevos guitarristas de jazz que despuntaron al finalizar la década de 1980, aparecen Ángel Parra y Pedro Rodríguez, y en un vértice menos visible también se encuentra Álvaro Bello como otro de esos solistas que se abrieron paso hacia el jazz de la transición. Pero el músico chileno hizo su carrera largamente en París, ciudad en la que se radicó desde 1991 y desde la que logró no solo sus mejores momentos como sideman y en el liderazgo de sus propios proyectos jazzísticos, que incluían acordeón francés, sino también como compositor de música para escena y para imagen.
Vinculado al círculo del Club de Jazz ñuñoíno, Sur apareció a mediados de la década de los 2000 como un trío eléctrico de fusión liderado por el pianista y compositor argentino Rodrigo Ratier. Sobre esta plataforma Ratier llevó a cabo sus propósitos creativos desde que dejó la ciudad de San Rafael en 1997 después de abordar el folclor argentino desde una perspectiva contemporánea. Sur fue en definitiva uno de los proyectos más representativos en el punto de encuentro entre la improvisación jazzística y los ritmos folclóricos, continuista de una tradición que en los ’80 venía desarrollando el grupo Alsur (del guitarrista Edgardo Riquelme) y en los '90 La Marraqueta (del bajista Pablo Lecaros).
Un rin con nombre y ritmo chilotes pero compuesto en el entorno citadino de Santiago es un reflejo fiel y un punto de partida para la música de Mariela González. "Rin del jardín" es una de las primeras melodías de esta autora y cantante iniciada en el Canto Nuevo, de los '70, a partir de los cuales ha sostenido un repertorio registrado décadas más tarde en su disco En privado (2002), además de algunas canciones de Congreso que cuentan con su coautoría. Radicada en Francia desde 2005, continúa allí su trabajo entre el canto y la fusión latinoamericana.