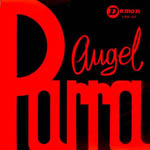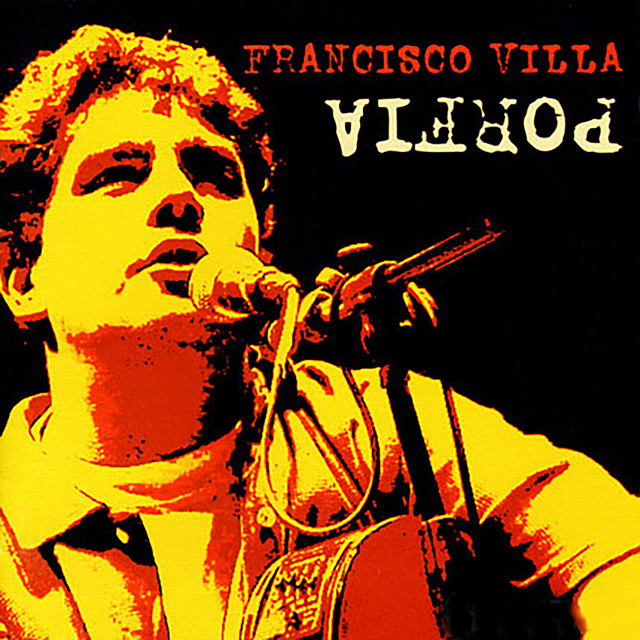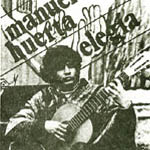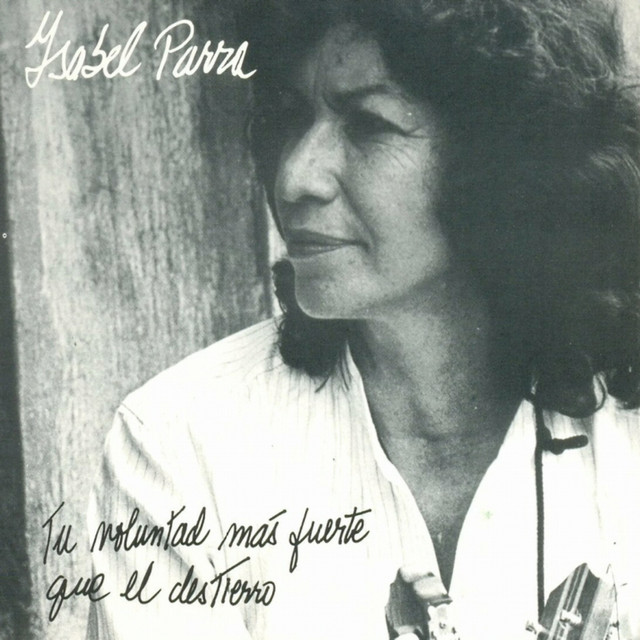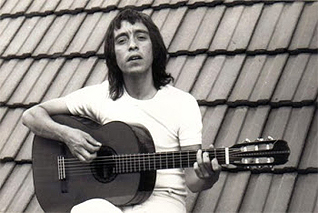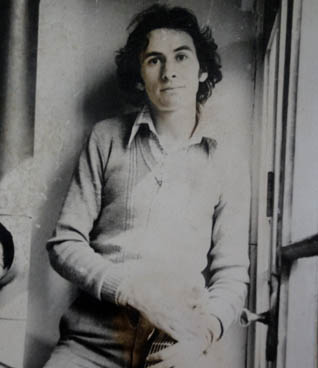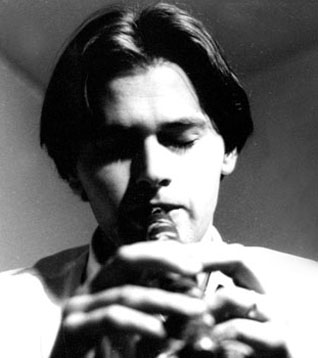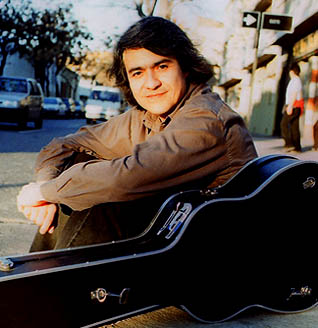Canto y trova
Poemas y canciones de amor, de humor o de política fueron parte del oficio del trovador histórico, personaje nacido ya en épocas medievales y que mil años después regresó a la música popular con el mismo sentido. Su figura renació en los años '60, cuando en América Latina y Europa surgieron autores cuyas canciones –interpretadas con la sola compañía de una guitarra- hablaban de sentimientos personales y temas sociales. Canto y trova son formas modernas de expresión del trovador, quien a falta de despliegue instrumental centra el poder de su música en las letras y en su virtuosismo como ejecutante de esa pequeña orquesta de seis cuerdas. Desde Francia a Estados Unidos y desde Cuba a Chile, los cantautores reaparecieron en la década de los grandes cambios. En nuestro país se activó en el marco de la Nueva Canción Chilena y luego siguió con el movimiento joven del Canto Nuevo, pero su oficio es ahora tan genérico que ha superado todas las etiquetas.
Cantautora, guitarrista y cajonera, Yáscara León Contreras —nombre de probable raíz húngara— se rebautizó artísticamente como Carayass para presentarse como una exponente de la fusión de raíz folclórica latinoamericana. Así ha tenido una marcada aproximación a los ritmos afrolatinos, las percusiones y los sonidos de las músicas caribeña y brasileña. Radicada en Rapa Nui desde 2008, su disco debut, Semblanza (2019), se gestó como un registro en directo realizado en la isla.
Investigador, cantautor, compositor, productor e integrante de conjuntos claves del movimiento del Canto Nuevo como Illapu, Aquelarre y Abril, Luis Alberto Valdivia, conocido como Pato Valdivia, fue uno de los nombres centrales del canto de autor en Chile. Parte de Illapu en sus orígenes a comienzos de los años '70 en Antofagasta, retomó su vinculación a ese grupo ya entrados los años '90, la época de mayor popularidad del conjunto, una vez finalizado el exilio. Entonces actuó como productor del conjunto y es el compositor de canciones claves como el popular "Lejos del amor", "El pozo de mis sueños" y coautor de los "Tres versos para una historia". Desde entonces alternó su oficio productor musical con el de gestor cultural.
La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.
Compositor y nombre clave para la tradición popular chilena de los años '60, Eduardo Carrasco fue el pilar de Quilapayún desde sus inicios y hasta bien entrados los años '80, lo que significó acompañar su trabajo incluso en las turbulencias propias del exilio. Fundó el conjunto junto a su hermano Julio y el cantautor Julio Numhauser cuando aún era estudiante de Filosofía del Pedagógico de la Universidad de Chile. De ahí en adelante, Carrasco se convirtió casi en un símbolo del carácter disciplinado, creativo, generoso e investigativo que distinguió a Quilapayún, sin contar, por cierto, el de su férrea militancia comunista. Abandonó el conjunto entre 1988 y 2003, y en ese período su trabajo musical público fue más eventual que regular.
Taller Recabarren fue uno de los muchos proyectos que ocuparon al compositor Sergio Ortega durante su exilio en París, y se convirtió en uno de los grupos importantes para la difusión de música chilena en Europa en los años setenta. Aunque su discografía fue breve, incluyó una importante cantata histórica basada en la vida de Bernardo O’Higgins.
La cantautoría de vocación acústica y el espíritu trovadoresco son elementos que animan el trabajo de José Manuel Lattus, uno de los muchos solistas iniciados a partir del siglo XXI, quien ha estampado sus composiciones en cuatro discos de estudio y un registro en vivo.
Su nombre es Marco Antonio Baeza, pero en los escenarios es presentado con el mismo apellido artístico de su padre, Tito Fernández, El Temucano. Con él comparte además su origen en esa ciudad sureña, su dedicación al canto y un timbre vocal similar que ha registrado en varios discos y en una carrera activa desde comienzos de los '80.
Autora y cantora, cultora de la guitarra traspuesta, intérprete del cuatro venezolano, ocasional guitarronera y también profesora de música, Miloska Valero, muchas veces presentada solo como Miloska, forma parte de una generación de cantautoras que toman los insumos del folclor profundo para transformarlo en una música esencialmente mestiza, urbana y contemporánea. Su paso por las Escuelas de Rock viene a dar cuenta de esas transformaciones naturales. Valero se estrenó con el disco Amasijo (2013), mientras que su participación en importantes álbumes conmemorativos del centenario de Violeta Parra en 2017 le dieron mayor visibilidad, hasta que sus proyectos de investigación de ritmos y danzas latinoamericanas la llevó más adelante a publicar dos álbumes titulados Latinidad.
Felipe Schuster integró Hic Sunt Leones, banda de la segunda mitad de la década de los 2000, con la que elaboró un sonido pop que si bien no alcanzó ecos masivos, fue ampliamente reconocido por su factura. Hacia fines del 2011, cuando ya el proyecto no existía, Schuster comenzó a desarrollar un trabajo solista que el 2012 presentó en vivo, y en el disco Atiempo (2013). Con sonidos similares a su banda de antaño, un tributo al tema "Campos verdes" de Eduardo Gatti, que grabó junto al propio cantautor y la producción de Pablo Stipicic. Al tiempo que alterna su oficio musical con su profesión de abogado, ha seguido componiendo canciones y su segundo trabajo fue La montaña (2015), y desde entonce sigue lanzando singles en sociedad con el compositor Javier Barría.
La postergación de los proyectos solista de Ana María Morales y de Marco Antonio Castro, posibilitó el origen del dúo Absolutos, creado en 2012 con la unión de estas fuerzas y la combinación de sus influencias musicales, que alternaron folk, punk, música latinoamericana y también elementos del noise y la música de baja fidelidad. El primer experimento de creación colectiva, como una suma de canciones propuestas de manera individual, se tituló Árbol (2012), un EP que anticipó al definitivo disco largaduración Árbol (2013).

Canciones como "La tarareada" y "Negrolove" han marcado el rumbo creativo de Isabela Ro, cantautora sureña que vincula la trova con el pop mestizo y las raíces de las músicas latinoamericanas, de cierta manera resultado de una experiencia de viaje por el continente. Ese enfoque musical está principalmente representado en el disco Pecapitales y rituales (2017), donde ella observa los siete pecados. Su nombre es Nicole Illesca y en una primera etapa su vida transcurrrió entre Valdivia, San José y Mafil, hitos de la Región de los Ríos. Además se forjó en la música cantando en calles y micros de Concepción, donde estudió. Sus influencias musicales son figuras centenarias como Ella Fitzgerald y Violeta Parra, a quien ha homenajeado, pero ella además declara proximidad con nombres de la música chilena de sus tiempos, como el poeta y rockero Mauricio Redolés y el trovador Tata Barahona. Isabela Ro ha aparecido como cantante, guitarrista y acordeonista, y sus presentaciones siempre mantienen gran intensidad.
Nacida en Santiago y criada por sus abuelos en la población Santa Julia en la comuna de Macul, el origen y la presencia de la cultura mapuche ha sido para la cantautora Daniela Millaleo punto de apoyo para un canto propio que es un grito de protesta por las reivindicaciones. También profesora, en 2013 publicó el disco Trafun, donde ha expuesto los bordes de esta lucha que llevan las comunidades indígenas del sur, con canciones de gran simpleza y belleza para guitarra sola como "Todo es igual", "Ko (agua)", "Libertad" o "Nacido indio". "Test"
Cantautora contemporánea en transformación, Olivia García toma caminos paralelos para una música que se despliega tanto en un pop juvenil con momentos de marcada vocación radial, como en la canción folk que cuenta con mayor libertad narrativa y estructural. Antes de cumplir 20 años ella ya había aparecido con tres piezas reunidas en el EP Canciones que acunan (2019), parte de una búsqueda no solo en cuanto a una música a bajo volumen sino a la mirada de sus textos, siempre introspectivos e intimistas.
Las canciones de Óscar Andrade han rozado varios géneros y modas, pero nunca se amoldaron a una de ellas en específico. Su obra se encontró en sucesivos momentos con el Canto Nuevo, la trova y el pop, y experimentó un cambio significativo durante los catorce años de trabajo y estudios del cantautor en Alemania. Antes de cumplir los 20 años de edad, Andrade ya había levantado al menos dos hits imperecederos ("Noticiero crónico" y "La tregua"), y ha sido inevitable que el resto de su trayectoria se compare siempre con esas cumbres de popularidad de los años ochenta. Aunque breve, su discografía acumula composiciones asociables a la balada pero también de provocadora observación social, impuesta en televisión y radios incluso en tiempos en que tal opción constituía un riesgoso desafío político.
Desde Temuco como coordenada geográfica, aunque desde el Wallmapu como gran territorio, surgen las canciones de Susana Cofré, cautautora cuya música se sustenta tanto en la trova en primera persona como el canto contingente, descrito a su vez en piezas de temáticas feministas, injusticias sociales y opresiones políticas. Iniciada hacia 2011 en escenarios de La Araucanía y los círculos universitarios, su primer disco es Canciones crudas (2015).
Francisco Gana, o Pancho Gana, es un cantautor independiente, cuya música toma elementos provenientes de la trova al igual que del pop y la música de raíz latinoamericana, para converger en una propuesta de cierto carácter mestizo. Con estudios de composición y arreglismo en la Escuela Moderna, ha canalizado una creación en diversas líneas en paralelo, a través de colaboraciones con las también cantautoras Delia Valdebenito y Karen Franjola, así como el trío Buena Memoria. En sus discos aborda temáticas que van de la pequeña historia propia a reflexiones mayores de las crisis sociales. Ellos son Seré (2016), y Ruido unido (2019), donde accedió a un tipo de pop próximo a los trabajos de Álex Anwandter, Pedropiedra o Max Zegers.

Una especial posición tuvo Sebastián Gómez en la música. Iniciado como bajista y contrabajista de jazz en los años 2000, en la siguiente década comenzó a internarse indistintamente en la cantautoría y en la composición de música instrumental libre, que complementó con su actividad jazzística. Así fue tanto sideman de su hermano Cristóbal Gómez, como colaborador de cantautoras contemporáneas como Javiera Barreau. Su faceta solista quedó reprensentada en los discos Canciones para sanar (2015) y Desierto florido (2016). En sus primeros tiempos, Sebastián Gómez describió el mismo tránsito que habían experimentado otros músicos de jazz, como Pablo Menares, Rodrigo Álvarez, Alonso Durán o Eduardo Peña: desde el uso del bajo eléctrico al contrabajo jazzístico. Integró los conjuntos del guitarrista Cristóbal Gómez, y principalmente el activo proyecto de jazz manouche Gypsy Trío. También tuvo actividad en diversos tríos y cuartetos de intérpretes de repertorio standard de Projazz, donde había estudiado. En este plano fue acompañante de Karen Rodenas y Nicole Bunout. En 2014 comenzó a darle curso al material autoral que había puesto en marcha, vinculándose de esta manera con otro frente de músicos, y sobre todo explorando los alcances de su propia voz y el uso de las guitarras acústicas.
Para hablar del grupo de artistas reconocibles dentro de lo que alguna vez se conoció como «novísima canción chilena», el nombre de Alexis Venegas es ineludible. Activo en conexión con un público nostálgico de canciones acústicas, con parciales reminiscencias a la ética y al sonido de movimientos como la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena, aunque también de bien dispuesto cruce al pop. Y si se trata de autodefiniciones, Alexis Venegas prefiere un sustantivo sencillo: «cancionista».
Dentro del ya diverso panorama del Canto Nuevo, Callejón fue un grupo en extremo peculiar, que, como pocos de la época, cruzó mundos entonces lejanos: de la universidad a la olla común; de lo docto a lo popular; de la ideología formal a una desobediencia cívica casi anárquica. En lo musical, su guía fue la raíz latinoamericana, y su repertorio se afirmó con composiciones de autores tan importantes como Luis Advis, Jorge Spiginsfield, Jaime Soto León y Rodolfo Norambuena, entre otros. El tema "Se da la casualidad" trascendió como un "clásico de fogata" en circuitos universitarios, y hasta hoy cantautores como Manuel Huerta la reinterpretan en vivo.
Actor, poeta y músico, Juan Carlos Salas es Rocko de la Rosa, el nombre de fantasía de un trovador urbano en un constante choque de contradicciones. Rocko, por la dureza de una gran piedra, y Rosa por la delicadeza de una flor. Proveniente de Agua Santa, en Viña del Mar, y establecido más tarde en Concón, Rocko de la Rosa ha sido uno de los cantores de los puertos y ciudades de la Quinta Región, a la zaga de la generación que impulsó Chinoy con guitarra y canto, y junto con otros aguerridos trovadores como Lautaro Rodríguez, Demian Rodríguez y Kaskivano. Sus canciones transitan entre la raíz del blues y arremeten en rumbos del rock y el reggae, pero siguen siendo piezas para guitarra y voz. “Es mejor vivir como un bandido que como un aburrido”, canta en "Oveja negra", una de las canciones de su primer disco, Rocko de la Rosa (2015), un brindis por los derrotados.