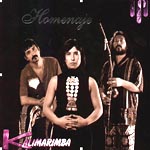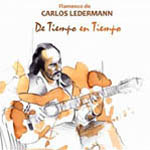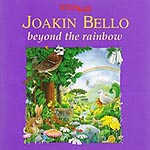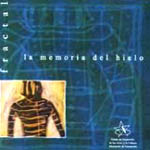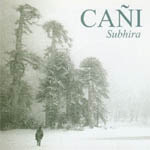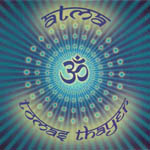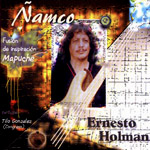Fusión étnica
Cruces culturales y viajes a través del mundo han propiciado el nacimiento de la fusión étnica, una música moderna basada en los influyentes conceptos de mestizaje y globalización en el fin de siglo. Instalado en un contexto chileno, el término involucra dos orientaciones musicales que en el primer mundo fueron conocidas como world music y new age. Mientras la primera (músicas del mundo) rescata instrumentos vernáculos y ritmos folclóricos de distintas latitudes, a menudo músicas muy exóticas, la segunda (nueva era) se orienta a la creación de música de atmósferas, ambiental, reflexiva e incluso terapéutica, a partir de teclados. La fusión étnica, entonces, agrupa ambas líneas y en Chile se ha desarrollado con fuerza y presencia desde los años ’80, a través del trabajo de compositores y agrupaciones que han descubierto en África, India, Medio Oriente, el mundo celta o el mundo mapuche sus inspiraciones.
New-age y folk son dos etiquetas que no incomodan a Paula Monsalve para ubicar el lugar de su música, si bien en la difusión de su trabajo esta cantante y autora con largos períodos de residencia en el extranjero ha buscado permitirse el cruce con cauces diversos y amplios, también personales. Su motivo es, en sus palabras, «la música de tu tierra, de tu gente, la música que crece dentro tuyo: ésa es tu música propia». Madrid y Fairmount (Indiana, Estados Unidos) han sido hasta ahora las capitales para su trabajo, anclado desde un inicio a la matriz latinoamericana.
Multi-instrumentista, compositor, investigador de músicas folclóricas de distintas partes del mundo y creador de un diálogo entre aerófonos múltiples y aves chilenas, Rodrigo Aros Gho —también presentado como Raag— ha sido uno de los músicos más versátiles en el entorno del sello de world music Mundovivo, al que se unió a comienzos de los años ’10 con un proyecto de paisajes sonoros e improvisaciones en bosques nativos chilenos. Su trilogía de investigaciones llevadas al disco en La voz del viento Raco (2012), Pwelche (2013) y Likandes. Paisaje de cantos (2015), realizados junto al músico, ingeniero y productor Prabha, marcaron el inicio de su proyección como creador en solitario.
Alejandro Castro es un guitarrista de flamenco que ha recorrido la música desde esa raíz española hacia una propuesta moderna de fusión que mezcla el rock, la improvisación y las influencias de la India. Iniciado en el rock de Led Zeppelin, poco a poco fue descubriendo otras variantes de la fusión contemporánea, representada en los trabajos del guitarrista inglés John McLaughlin, tanto en el grupo de jazz-rock Mahavishnu Orchestra como en el de world fusion Shakti.
Mezclas musicales tan diversas como el klezmer de Europa Oriental, el rap, la cueca chilena o el folclor latinoamericano conviven en la propuesta mestiza de La Minga, agrupación que recorre una fusión colorida con instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo y la batería, pero también con el violín, el clarinete y el acordeón. Iniciado por un grupo de estudiantes de sicología, La Minga tomó una fisonomía y un carácter definitivo cuando se incorporó el músico Pavle Marinkovic, de ascendencia serbia, quien abrió la compuerta a la exploración del folclor balcánico. En 2015 editaron su primer disco, Música itinerante, simbólica propuesta que representa la búsqueda de nuevos espacios y lugares para La Minga, que también es un concepto simbólico: la colaboración como manifiesto musical.
Bautizado como Pituquete por su primer maestro, el fundamental guitarrista chileno Carlos Ledermann, el alcance de Andrés Hernández como solista ha trascendido los límites nacionales y se ha instalado progresivamente en la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, en cuyos puertos, sierras y pueblos nació el flamenco. En España, Hernández ha llegado a tocar como solista en importantes escenarios, como el Auditorio Nacional de Madrid y el Teatro Central de Sevilla, además escribir allí su historia discográfica con los títulos Barrio de Santiago (2008) y Abra (2013).
Compositora, corista e integrante del grupo de raíz étnica Alkymia, para Claudia Stern debió transcurrir un largo tiempo antes de que se definiera a comenzar una salida al escenario como solista. Fue una carrera que comenzó desde la academia y que luego se proyectó a otros espacios de la música popular con su primer disco, Claudia Stern (2008), un trabajo centrado en la canción pop que además evidenció su conocimiento sobre otro tipo líneas como la fusión étnica, el jazz y la electrónica.
El librepensamiento de un percusionista como Juan Coderch hizo posible que mundos tan históricamente “opuestos” como la música desde la academia y la música desde la calle pudieran conectarse en ciertos instantes. Coderch no sólo revolucionó la mentalidad y las capacidades técnicas de un percusionista sinfónico, sino que igualmente fue un ejemplo de versatilidad estilística, uno de los más agudos y respetados percusionistas de la música popular chilena desde los años '80.
Junto con Nicolás Vera (n. 1980) y Cristóbal Menares (n. 1979), Gabriel Feller integra una nueva tríada de guitarristas del jazz moderno iniciados en la década de 2000. Su presencia sonora, nivel técnico y capacidad de congeniar lenguajes de guitarra bop, swing, hot, blues, rock y funk lo han convertido además en un solista dúctil y demandado, aunque en un permanente plano de sobriedad y en una ruta de diversas colaboraciones que desembocó en 2008 en su primer quinteto personal. El que marcó la diferencia entre su antes y su después.
El ensamble Riveira fue uno de los activos exponentes chilenos de la música de raíz celta, junto con predecesores como la Banda Celta Danzante o Viento Celta. Desde la Quinta Región, el suyo fue un ejercicio contemporáneo de investigación de estas tradiciones folclóricas de Galicia e Irlanda, sus narrativas y sonidos, en una combinación con elementos de la música popular chilena, la música pop e incluso la electrónica. Alrededor del músico David Letelier, uno de los principales cultores de la música celta, en 2011 Riveira llegó a ser finalista como el primer proyecto no ibérico en el Festival Internacional Celta de Ortigueira, en España. En 2009 se presentaron en las Semanas Musicales de Frutillar y ese mismo año publicaron su primer disco, Una mágica frontera.
Con kultrún en mano y a viva voz, la figura simbólica de la ülkantufe —"la que hace el canto tradicional de la tierra", en una traducción aproximada desde el mapudungún— ha representado la historia de Elisa Avendaño Curaqueo. Mujer mapuche, cultora, investigadora y transmisora de diversas sabidurías de su pueblo desde la década de 1990, su trabajo silencioso aunque resonante llegó a conocerse en Europa y Latinoamérica antes que en Chile, y le valió el Premio Nacional de Música en 2022. El acontecimiento, entonces, fue un absoluto quiebre en la hoja de ruta de un galardón que por ese tiempo se debatía entre la música de tradición escrita y la música popular. Elisa Avendaño Curaqueo abrió así un nuevo borde, al poner a la vista la música de los pueblos originarios.
El grupo de música de fusión africana Baobab, también conocido como Cantos del Baobab durante su primera época, es el resultado de un largo proceso de investigación de las músicas tradicionales y populares de diversas regiones del continente negro, pródigo en canciones, ritmos y el uso de tambores. Parte de este trabajo ha quedado expuesto en sus discos editados por el sello Mundovivo, Cantos del Baobab (2011) y Nimba (2014). La experiencia de Boabab vino a abrir el ángulo de observación de una música de raíz africana, con proyectos diversos que van desde Orixangó a Newen Afrobeat.
Con una larga residencia entre Estados Unidos y Alemania, Andrés Condon ha sido prácticamente un músico afuerino desde los años '90. Vinculado al sello de world music Mundovivo, Condon fue uno de los primeros guitarristas de explorar los sonidos y las narrativas de diversas culturas del planeta, en paralelo al trabajo de solistas como Alberto Cumplido, Antonio Restucci o Daniel Delgado, aunque menos académica o menos latinoamericanista según el caso. Una larga discografía refrenda su propuesta instrumental, lateralmente asociada a la música new age.
Héctor Eduardo Molina Fuenzalida, más conocido como Titín Molina, es un cantante y compositor dedicado al canto y a la raíz folclórica, trabajo que ha desarrollado en festivales, discos y programas en medios de comunicación. Iniciado en los años '80 a la par del movimiento del Canto Nuevo, condujo el espacio radial y de TV "Culturalia" y entre sus discos figura Mensajes de plata (2007), un álbum en el que aborda la música mapuche y donde incluye una versión de "Gracias a la vida", de Violeta Parra, en mapudungun y con arreglos electrónicos.
Violinista de formación clásica y compositor de músicas de distintas estéticas y formatos, Francisco Moreira Herrera se identifica con una escena de música mapuche urbana que tomó cuerpo a fines de la década de 2010 y que tuvo una primera visibilidad en los discos colectivos Ayekafe (2021). Es reconocido con el nombre de Vñvm, voz mapudungún que significa "pájaro", también escrito como VÑVM o Üñüm, según distintos grafemarios. En 2023 obtuvo el premio Pulsar en la categoría Música para Audiovisuales por el disco Inatugen (2022).
Hindustani es el conjunto que el maestro Millapol Gajardo fundó en la década de 1970, luego de sus tres años en la Varanasi Hindu University en India, donde llegó en 1966 para estudiar instrumentos de la música clásica y devocional, como el tabla y la flauta bansuri, su principal arma de creación. Tras su estada allí comenzó a enseñar en Chile a diversos músicos jóvenes interesados en esta estética del sonido y la filosofía ancestral presente en ella. En paralelo, Gajardo, un flautista clásico que había tenido participaciones con las orquestas Sinfónica de Chile y Filarmónica de Santiago, creó este elenco para desarrollar su música basada en ragas milenarios, con instrumentos principales a los que añadió sitar o surbahar. A través de los años Hindustani realizó cambios de formación, integrando a sucesivas oleadas de alumnos del maestro.
Cantante, autora, instrumentista y educadora de pedagogía Waldorf, desde ese ángulo Antonia Schmidt ha sostenido su propuesta creativa de una música para niños que supera el mero enfoque didáctico tradicional. En sus palabras, la suya es una "música para sentir". Desde esa perspectiva, ha compuesto canciones con temáticas sobre meditación y medioambiente, además de recopilación de cuentos, mitos y leyendas de Chile y Latinoamérica que presentó en sucesivos trabajos. En esa discografía destaca Música para la Tierra (2014), el álbum que la puso de lleno en el circuito de la música infantil.
Encabezados por el virtuoso guitarrista Guillermo Jiménez, el trío Lamatraca puso nuevamente sobre la mesa las opciones de ciertos músicos más bien vinculados al rock por experimentar con improvisación jazzística. De pronto Lamatraca produjo algo cercano a un “revival” del jazz-rock de los '70, '80 e incluso los '90 en Chile, con nombres como Fusión, Quilín y La Red como referentes de esas décadas.
Un cruce transversal y otro longitudinal del planeta traza el grupo Fractal para definir su obra musical. Es un ensamble acústico que navega sin límites por las sonoridades, coloraturas e instrumental múltiple de distintas regiones de los cinco continentes y que lo ha llevado a crear una música orientada de manera predominante hacia la fusión étnica. Así Fractal siguió la línea de avances previos de compositores como Subhira, Andrés Condon o Tomás Thayer, y se sumó a una generación de agrupaciones como Alkymia, Amapiola y Transubhiriano.
El cruce entre tradiciones ancestrales y lecturas contemporáneas ha sido un ejercicio constante en el trabajo de Maco, un compositor, intérprete e investigador que desde fines de la década de 2010 ha desplegado su trabajo en ámbitos diversos, desde el pop de Gepe hasta la experimentación con electrónica e instrumentos prehispánicos.

Productor, experimentador, autor y rimador, César Matycez es Matycez, músico que se instala en Valparaíso en los años '10 y comienza a desarrollar su trabajo solista en el rap. Junto al productor Jorge Peña fundan en el puerto el sello discográfico Tómate, con el que Matycez despachará la primera serie de álbumes desde Recóndito latido (2011), un trabajo enfocado principalmente en la rítmica del texto y sus contenidos. En 2013, a través del disco Abril experimenta con tecnologías, y por medio de máquinas y dispositivos elabora paisajes sonoros. Ese año, Matycez viajó a Europa para presentarse en ciudades como Barcelona y París, pero además su paso a India será determinante en la expansión de una música mestiza. Junto al músico quilpueíno de reggae Lion Nativo publica luego el disco A recuperar (2014), el precedente para lo que sería un combativo proyecto de rap del sello con ambos MCs junto a Maniobra en la disposición de beats. El disco Omkara (2016) sería el resultado de esa experiencia en India, donde Matycez presenta una serie de instrumentales de inspiración india, ritmos de hip-hop y música electrónica.