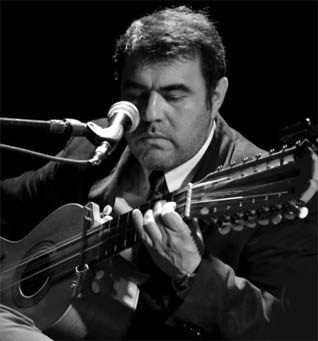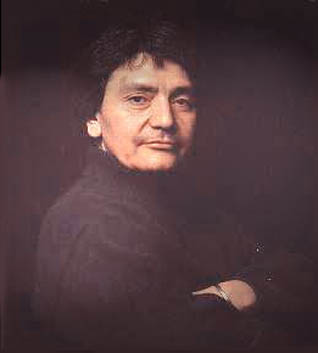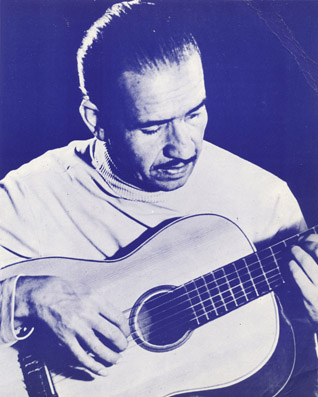1990
«La reina de la cumbia de Arica», «La reina de la bachata» y «La Madtrastra» ha sido llamada esta cantante, en algún momento conocida como aliada musical y sentimental del zar de la música tropical del norte, el compositor, cantante y productor Melvin Corazón Américo, quien encabeza un clan de figuras en este género cuyo principal relevo es su hijo, la estrella de la cumbia romántica Américo. Marcela Toledo coronó su éxito en 2009, con el disco Para bailar, para gozar, aunque su carrera en escenarios del Norte Grande se inició un par de décadas antes. Toledo comenzó su relación con Melvin Américo en su adolescencia, y no tardó en grabar temas con su hijo Américo ("Háblale", "Me rindo a tus pies", "Dos locos"). Como solista, sin embargo, certifica gran éxito entre el público nortino y sus canciones "Amor sincero", "Hechicero", "Agua de veneno" y "Lástima" han alcanzado importantes ubicaciones en los rankings tropicales.
Edith Fischer es una de las intérpretes de piano clásico más relevantes de la música chilena, gracias a una trayectoria que se extiende desde mediados del siglo XX y hasta entrado el siglo XXI. Hija del violista Zoltan Fischer y la pianista y profesora Elena Waiss, además de hermana del cellista Edgar Fischer, su trabajo como pianista la ha llevado a ofrecer múltiples conciertos y realizar grabaciones en Chile y el extranjero. En paralelo, ha sido profesora y ha fundado escuelas y festivales en Suiza, país donde residió por varios años.
Las andanzas con sus hermanos mayores y la vida nómade y busquilla que marcó a todos los Parra Sandoval determinaron que la vida de Óscar Parra estuviese dedicada, sin alternativas, al arte popular. Aunque su oficio principal fue el circo —donde fue conocido como Tony Canarito— el hermano menor de Violeta, Nicanor y Roberto ofició también como cantor, y hasta levantó una breve discografía. Diversos proyectos de investigación ordenaron la fascinante biografía de quien se describía a sí mismo como «el Parra menos Parra».
La rotativa de solistas vocales nunca fue un impedimento para el acid-jazz que montó Júpiter Jack en un activo circuito de clubes capitalinos de espacio reducido. Óscar Sepúlveda, su productor, guitarrista y líder lo estableció así desde los mismos comienzos como núcleo en el home studio y hasta su conformación como ensamble de escenario, inspirado en los modelos de versátiles proyectos ingleses como Incognito o Brand New Heavies, y desarrollando una propuesta musical sobre funk, soul, R&B y jazz electrónico.
Saxofonista de todos los registros, soprano, alto, tenor y barítono, además de la flauta traversa, Jaime Atenas Sánchez es reconocido como una de las torres del grupo Congreso. Allí llegó como un joven músico de la Quinta Región para grabar el disco Pájaros de arcilla (1984) y desde entonces fue un referente en el sonido en transformación y consolidación para el conjunto. Pero su historia como nombre propio lo sitúa en el amplio abanico de músicas, como saxofonista en orquestas de baile y televisión y también en bandas de jazz-rock y ensambles de cámara y orquestas sinfónicas, donde mostró un amplio conocimiento de los lenguajes musicales junto con la diversidad de los timbres de sus instrumentos.
Hugo Hernán González Hernández es oriundo de San Carlos, Ñuble, pero fue en Santiago donde descubrió la poesía popular y en particular la paya. Es un destino similar al que tuvo un cantor como Manuel Sánchez, con quien además Hugo González comparte una generación de nuevos payadores integrada por nombres como Alejandro Cerpa Fuenzalida (n. 1974), Myriam Arancibia (n. 1976) y Jano Ramírez (n. 1979). Iniciado a comienzos de los años noventa, González ha tenido maestros escogidos en los instrumentos que toca: empezó en el guitarrón con la guía de los hermanos Santos y Alfonso Rubio en Pirque, y en la guitarra traspuesta con el cantor, poeta y payador Francisco Astorga, de La Punta de Codegua. Ha participado en numerosos encuentros de payadores, donde además ha demostrado su buen oficio en la guitarra grande.
Se inició en conjuntos de raíz folclórica a fines de los años '60 y ha desarrollado gran parte de su trabajo en los escenarios de la música, pero Patricio Liberona siempre ha mostrado la inquietud por rebasar esos límites, y puede considerarse un cantautor de oficio intermitente. El teatro, la actuación, la escritura, la pintura, la escultura y los guiones son oficios que ha desempeñado este autor, un hombre que tras integrar desde 1970 uno de los jóvenes conjuntos de la Nueva Canción Chilena en Los Moros, fue parte como solista de los años del Canto Nuevo, pero ha dejado el grupo de su trabajo impreso en formatos diferentes al del disco.
El Grupo Albacora nace en una de las capitales cumbiancheras chilenas por excelencia, Coquimbo, en septiembre de 1987. Según William Carrasset, más conocido como Agüita, fundador, compositor y director musical del grupo, la inspiración de sus composiciones viene del puerto, de lo cotidiano, del trabajo, de la fe, del amor y de la identidad coquimbana. Dentro de sus referentes musicales señala a Los Fénix, de Calama; a Los Cumaná, de la región de Coquimbo, y por supuesto la influencia de las cumbias peruanas que tan sabrosamente han nutrido el repertorio nacional.
Más conocida por el cariñoso diminutivo de Carmencita Ruiz, esta cantante fue una de las más experimentadas exponentes de la tonada y la cueca, como parte del conjunto Fiesta Linda, fundado en 1953 por el autor y compositor porteño Luis Bahamonde, y también en su dimensión como inspiradora de nuevas generaciones de amantes del folclor. Su técnica interpretativa y timbre vocal son recordados como de los más notables de la historia de la música chilena: «profunda», «muy baja, casi masculina», «desgarradora», «llena de matices», dicen los entendidos para definir su voz.
Una vida repartida entre Chile y Suecia tuvo Lautaro Parra Sandoval, hermano menor de los célebres Violeta, Lalo y Roberto; y, como ellos, creador hábil en el canto y la poesía popular, además de reconocido en su destreza como guitarrista. Ese canto y las décimas fueron las expresiones preferidas por un artista que también expuso pinturas y publicó novelas, como Jacinto Laguna y La Pacha Mama.
Por más de tres décadas y sin interrupciones, Rodrigo Pera Cuadra ha ensamblado en la música de su banda un complemento de composición y sonido, con historias y leyendas de origen mitológico, sueños de horror cósmico, mucha sangre, lo bizarro y lo absurdo, lo extremo en todo sentido, el cine gore, los maestros de la ciencia ficción H. P. Lovecraft y Edgar Allan Poe y antípodas musicales como las de las bandas de thrash-metal Cannibal Corpse y rock progresivo Genesis, dos de sus inspiraciones artísticas.
Mal de Chagas hace una mezcla de estilos perteneciente de lleno a los años '90, en el cruce entre el rap y el metal aderezada con un toque de funk e incluso con percusión latina. La música de este grupo santiaguino se encuentra justo en la mitad entre el mundo del funk y el del rock pesado, sin sentirse del todo cómoda en ninguno. Editaron dos discos, hasta que avanzada la segunda década de los 2000 la banda cesó sus presentaciones en vivo.
Parvularia en su origen, autora de libros para leer, pintar y cantar para niños y luego incluso conductora de programas televisivos infantiles, Patricia Holman Grossi fue transformándose cada vez más en educadora a través de la música y las canciones didácticas. Sobre todo tras el proyecto que en 1999 realizó junto a la sicopedagoga y premio nacional de Educación Mabel Condemarín, titulado "Juguemos a leer", que se convertiría prontamente en la amplia colección Canciones de todos los niños. Fue el punto de inicio para una sostenida creación musical dedicada a la edad preescolar.
«Preservar en la conservación histórica del repertorio popular bailable de todos los tiempos en Chile», es cómo esta orquesta define la orientación de su trabajo, y en esa definición hay pistas sobre los cauces de su sonido pero también sobre su conciencia al hacerlo circular. Rumberos del 900 se alista en la tradición de grandes orquestas de baile que han trabajado en Chile desde los años '40, y avanza en pleno siglo XXI en un pulso afrocaribeño, rigor interpretativo y repertorio que se conecta con ella, de la Orquesta Huambaly a la Ritmo y Juventud (entre sus influencias, también mencionan a combos extranjeros clásicos, como los de Pérez Prado y La Sonora Matancera).
Daniela Aleuy fue, junto a María Ela, la última figura en la era del TV pop antes de la irrupción de los reality shows y concursos de talentos con sus figuras mediáticas en distintas estaciones, como Ximena Abarca, Mónica Rodríguez o María José Quintanilla. Aleuy y su compañera cantaron en el coro del programa "Pase lo que pase" y desde allí instalaron sus nombres como cantantes solistas. En 2001 llegó a representar a Chile en el Festival de Viña y terminó convertida en popular figura, aunque por corto tiempo.
Aunque con altibajos en su acogida radial, De Saloon destaca como una de las bandas constantes y de carácter surgidas en Chile en la década de los noventa, con una discografía estable y un trabajo ininterrumpido. Su abrazo al pop desde una base rockera ha sido desde sus inicios una marca distintiva, que los ha mantenido con un pie puesto en el circuito independiente de autogestión y otro en la gran difusión radial.
Daniel Cantillana fue conocido inicialmente como el primer músico nacido después del golpe militar que llegó a las filas de Inti-Illimani, lo que posibilitó de paso el arribo de nuevos integrantes jóvenes y una consecuente renovación. Cantillana se incorporó al grupo en 1998, poco antes de la grabación del disco Amar de nuevo, y allí tuvo inmediato protagonismo como voz solista en valses y boleros de Patricio Manns (“Antes de amar de nuevo”, “Esta eterna costumbre”). Después de más de diez años comenzó un proyecto solista que se concretaría con el álbum Viñeta (2010), siempre de manera paralela al grupo.
El rocanrol primigenio sostuvo el sonido de Los Rockers durante una historia tan persistente como accidentada. En su imagen y sonido, el grupo santiaguino abrazó no sólo la estética sino también la filosofía del primer sonido sureño en torno a Sun Records. «El rebelde rock and roll fue, es y será nuestra mejor arma, disparando contra el sistema, el descontento y la vergonzosa desigualdad a la que somos sometidos», era parte de su manifiesto.
Mapa Prueba 2
Detrás de un bajista tan popular como Christian Gálvez, y debido a una presencia en el circuito musical de Valparaíso, Marcelo Córdova tuvo poca visibilidad como solista en este instrumento, desde su aparición a mediados de los '90. Córdova fue tan diestro e hiperactivo como el propio Gálvez, aunque también pudo desdoblarse desde la electricidad del bajo hacia la acústica del contrabajo, modalidad que le permitió combinar pasos por la fusión como solista y por el jazz contemporáneo, principalmente como sideman.