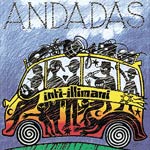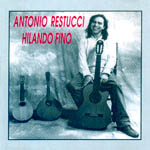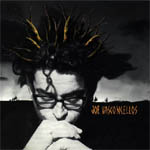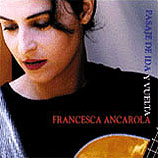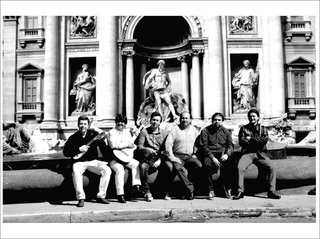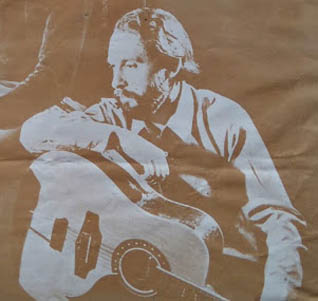Fusión latinoamericana
Más un instinto que un estilo, más una tendencia múltiple que un movimiento formal, la fusión latinoamericana es una expresión que permite designar los diversos resultados que generaciones de creadores, músicos y grupos chilenos han obtenido durante cinco décadas a partir del cruce entre las ricas fuentes de la música del continente adoptadas en Chile. Como método y espíritu tiene una genealogía que puede remontarse a los intentos de folclor panamericanista previos al Neofolklore de los '60, y que luego pasa por la fusión de conjuntos de la Nueva Canción Chilena, se mezcla con el instinto del rock y llega hasta compositores, intérpretes y conjuntos de la actualidad, abiertos al jazz, la música basileña y las raíces europeas.
Ser o Dúo es un proyecto de músicas creativas que combinan timbres acústicos de la guitarra clásica y latinoamericana frente a una diversa panorámica de aerófonos del mundo. Formado en Valparaíso, el dúo ha realizado una propuesta de música de cámara que cruza territorios, desde lo estético y creativo hasta lo geográfico. Tanto así que la declaración de la pandemia mundial en 2020 atrapó a sus integrantes en Katmandú, Nepal, durante la producción del documental Sonidos nómades, que mostraría sus viajes, conciertos, clínicas y diversos cruces y colaboraciones con músicos.
El reencuentro de dos músicos del desaparecido grupo pop-rock La Bicicleta posibilitó la aparición de un nuevo ensamble en la música de fusión de los años 2000, inspirada tanto en el folclor latinoamericano, como en la world music y el jazz. Sonámbulo se ubicó así junto a agrupaciones como los capitalinos Fractal o los porteños Sala del Espejo, con música de cuidados arreglos, su apertura de la paleta de colores y su repaso de ritmos e instrumentación de latitudes lejanas unas de otras.
Estas siete mujeres destacan en la escena penquista por cultivar el folclor afrolatino, con aires de bullerengue y otros ritmos tradicionales de Colombia. Su puesta en escena muestra diversas percusiones y ricas armonías vocales. Flor de Guayaba adapta parte de la tradición de aquel país a su entorno, evidenciando los enlaces tanto sociales como culturales con la invisibilizada raíz afro en Chile.
Con estudios de canto lírico en la Universidad de Chile y de canto popular con la maestra Inés Délano, en plenos años de la dictadura militar Katty Fernández ingresó al movimiento del Canto Nuevo como un joven nombre de este circuito. De la trova pasó a la fusión, colaborando en 1982 con músicos como Joe Vasconcellos y Ernesto Holman, entonces integrantes de la nueva formación de Congreso, y como integrante del grupo Sesión Latina, al que llegó en 1980. Cantó en el programa televisivo "Chilenazo" y participó en el Festival de Viña del Mar. En 2005 publicó su primer disco autoral, Americana criatura.
Samuel Maluenda, también conocido como Samy Maluenda, es un bajista de versátil disposición en la música popular y el jazz, donde ha encontrado un espacio para proyectarse como nombre propio desde los ángulos de la composición, la organización de agrupaciones y la experimentación con el instrumento. Sus bajos de seis y hasta siete cuerdas están presentes como sonido central en álbumes de jazz fusión que ha producido, con música para cuarteto, octeto e incluso trabajos de dinámica solista como Luna (2021), el más experimental de su trayectoria.
Guitarrista de jazz y fusión, Miguel Jiménez es un ejemplar de la generación que vivió la transición musical durante la década de 1990. Más centrado en la enseñanza que en la creación autoral, fue un nombre sin demasiada visibilidad durante gran parte de la década de los 2000, aunque ello no le impidió de incursionar en distintos proyectos de jazz latinoamericano, jazz fusión, jazz manouche y jazz contemporáneo, como el que en 2017 desembocó en su primer disco como líder, Espiral.
Los viajes reales y musicales por el continente son antecedentes de la formación de Vena Raíz, un grupo iniciado en 2006 en torno al encuentro de raíces folclóricas chilenas y latinoamericanas en general. Con la cantante y compositora Natalia Contesse al frente pusieron en el disco Vena Raíz (2008) una serie de canciones con raíces andinas, afroperuanas, mapuches y de cueca que incluye también una canción de Violeta Parra.
Detrás de la marca genérica de Fernando Flamenco está el músico iquiqueño Fernando Lavín Mercado, uno de los guitarristas más narrativos y expresivos en este género de música andaluza incorporada al contexto chileno, junto con otros solistas como Andrés Hernández, Claudio Villanueva o Francisco García. La primera estación de su recorrido individual se llamó Guitarra pura, disco que Fernando Flamenco editó como parte de la generación de artistas del Sello Azul de 2013.
Un rin con nombre y ritmo chilotes pero compuesto en el entorno citadino de Santiago es un reflejo fiel y un punto de partida para la música de Mariela González. "Rin del jardín" es una de las primeras melodías de esta autora y cantante iniciada en el Canto Nuevo, de los '70, a partir de los cuales ha sostenido un repertorio registrado décadas más tarde en su disco En privado (2002), además de algunas canciones de Congreso que cuentan con su coautoría. Radicada en Francia desde 2005, continúa allí su trabajo entre el canto y la fusión latinoamericana.
La línea cronológica de un bolero hecho en Chile largamente suspendido tras el época de oro de la industria discográfica y la radiofonía, se retomó a la manera solística cuando la joven cantante Carmen Prieto Monreal apareció en abril de 1990 en el Café del Cerro junto a un pequeño ensamble guitarras y percusiones cubanas. A través de su voz morena se replanteaba la fuerza poética y musical de aquellas canciones desagarradoras.
Mitades iguales de músicos ingleses y chilenos coincidieron en Alianza, un sexteto formado en Inglaterra y que legó un único disco antes de que sus integrantes siguieran en caminos propios. Mauricio Venegas y Vladivir Vega habían llegado como exiliados a Gran Bretaña en 1977 y 1978 respectivamente, y en sus recorridos aparecen otros conjuntos de música latinoamericana formados en ese país, como Quimantú y Antara.

Cantante, compositora, autora, guitarrista, pianista y docente, Paz Mera se instala en el mapa de la música chilena desde una distinción marcada por su interés en variantes de la música brasileña y los ritmos cubanos, además de una extendida y honda formación artística. La asociación ha sido parte de su escuela, en conjuntos diversos: de cueca, en Las Torcazas; de música para niños, en Paztitas; y como directora instrumental de la Cantoría Popular de Mujeres. Pero ha sido sobre todo en un canto autoral solista de cadencia tranquila y ambicioso urdido que esta talangantina ha forjado su carácter musical, poderoso y conmovedor. En piezas de finos arreglos instrumentales, su voz, guitarra y piano se instalan de un modo a la vez amable y enfático, convencida de su deber creativo: «Porque tengo todo que perder, pero no bajo los brazos / por darle cuerpo a todo lo que soñé, yo canto […] / Y aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando…», dice uno de los pasajes de "Yo canto", que en su caso califica de canción y manifiesto.
Contrabajista de jazz, bajista eléctrico y guitarrista de diversas músicas sudamericanas, en especial la bossa nova y la MPB que ha desarrollado largamente junto a la cantante Daniela Benito en dúos y conjuntos mayores, Maximiliano Flynn aparece como uno de los músicos más versátiles en circuitos alternativos, con militancias en agrupaciones de jazz, sesionismo en proyectos de pop independiente, giras y grabaciones. Es parte de una nutrida generación de músicos de jazz que reubicaron el contrabajo como un instrumento valioso y que durante décadas había tenido escasos cultores.
Andrés Márquez fue uno de los integrantes históricos de Illapu, y una de sus voces principales, hasta 1997, cuando se retiró para ser candidato a diputado por el Partido por la Democracia. Su derrota electoral, sin embargo, no lo llevó de regreso al grupo, y emprendió una historia solista traducida en un disco para Alerce. Su carrera artística se ha alternado con su trabajo político, encauzado un tiempo como concejal por Cerro Navia. Andrés Márquez es uno de los hermanos Márquez Bugueño que han conformado el eje histórico de Illapu, y estuvo en el conjunto desde 1975, acompañándolos durante todo su exilio y su período de mayor popularidad, en los años 90. Como una de las voces principales del conjunto, también fue clave a la hora de la composición, en un oficio que demostró en su álbum solista La vida es más.
Creada y dirigida en la Universidad Católica de Valparaíso por el compositor y académico Félix Cárdenas, la Orquesta Andina vino a observar la música del cordón americano de la cordillera de los Andes que cruza el continente de norte a sur. Es un proyecto de expansión de las músicas de las raíces con la mirada del siglo XXI, a través de transcripciones de músicas originarias, adaptaciones de piezas de autores de la Nueva Canción Chilena y creaciones dedicadas especialmente a esta agrupación por los nuevos compositores doctos. En ese sentido, representa un ejemplo de la evolución de una propuesta de cruces iniciada en los años '60 por dos compositores clave: Luis Advis y Sergio Ortega.
Cerca de su debut como conjunto, Los Aucas tuvo un estreno masivo que marcó por años su historia, cuando en 1982 participaron junto a Pedro Messone con la canción "La tejedora", de Sandra Ramírez, en la competencia folcórica del Festival de Viña del Mar. El tema se volvió excepcionalmente popular, y el conjunto iba a volver a ese escenario a defenderla en la competencia histórica organizada en su edición del año 2000. Pero Los Aucas son un grupo de raíz folclórica de vida propia, con varias publicaciones, e idas y venidas por cambios y disputas entre sus integrantes, que los ha llevado a períodos de pausa y presentaciones en «facciones». Su discografía integra ritmos chilotes, y ritmos nortinos, de zamba, candombe y son.
Conjunto de cámara que desarrolla una música latinoamericanista desde un ángulo académico, con instrumentos de distintas procedencias y épocas que dialogan en un relato contemporáneo. Formado por Ramiro Durán, Alberto Faraggi y Luciano Taulis, Aguafuerte Acústico mantiene sonidos de la guitarra flamenca, el cuatro puertorriqueño y la viola da gamba. Su primer disco es Aguafuerte Acústico (2014).

En la explosiva gestación de elencos de cumbia en la década de 2000 y 2010, otra de estas agrupaciones se formó en 2008 en localidades del Cajón del Maipo, en las afueras precordilleranas de la capital. LaBanda en Flor, hizo gala de su nombre en una multicolor propuesta rítmica, melódica y bailable que ellas definieron como "cumbia conciente", dado su enfoque de defensa tanto de género y disidencias como de una mirada medioambiental. Integrada en sus inicios por ocho mujeres, LaBanda en Flor mostró esta propuesta en escenarios de la música independiente e incluso en una gira que a mediados de 2013 llevó al conjunto a tocar en Europa. En sus canciones de vocación bailable se cuelan entonces letras de reflexión social, como en los temas "No le pegue a esa mujer" y "Cómo está la gente", y sobre todo en su protagónica participación en las movilizaciones contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, con canciones como "Aguanta Maipo" y "Ríos de Chile". Sus primeros álbumes fueron No le pegue a esa mujer (2011) y Ahora es cuando (2014).
Jorge Bravo ha sido uno de los más importantes solistas del flamenco chileno fuera de nuestras fronteras, tal y como ha ocurrido con otros nombres en esta modalidad guitarrística, como Carlos Pacheco Torres (en Córdoba) Claudio Villanueva (en Madrid) y Andrés Hernández (en Sevilla). Instalado en Londres desde 2005, Bravo se ha desdoblado desde el flamenco al jazz gitano y a la música sudamericana sumando credenciales en distintos frentes, tanto como instrumentista como profesor.
"Cambia, todo cambia" ha sido el gran aporte solista de Julio Numhauser al cancionero popular chileno, pero su trabajo musical ofrece vertientes más amplias y diversas que las de la pura cantautoría. Junto a los hermanos Julio y Eduardo Carrasco, Numhauser fue uno de los tres fundadores del grupo Quilapayún, y alcanzó a estar con ellos hasta su primer álbum, en 1967. Fue él quien buscó el nombre del conjunto y estableció el contacto con su primer director artístico, el cantautor Ángel Parra. Luego de su partida, comenzó una larga historia musical con diversos conjuntos en los que siempre fue el compositor principal. Destaca entre ellos sobre todo el dúo Amerindios, uno de los nombres más frescos del movimiento de Nueva Canción Chilena.