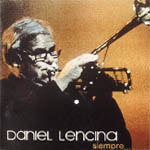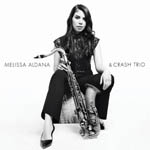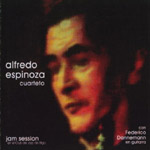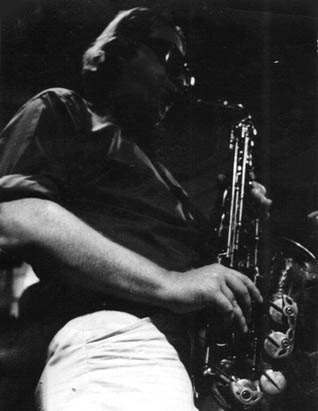Jazz
Aunque nacido en Estados Unidos en el profundo albor del siglo XX, el jazz se ha convertido en una de las músicas más universales de los tiempos modernos y su lenguaje rítmico y libertad expresiva ha sido asimilada por músicos de todas las latitudes y todas las épocas. Su categoría mestiza confronta la instrumentación, la melodía y la armonía de la música europea con el ritmo, el fraseo y el alma del blues, que a su vez proviene de la música africana. Conducido por un elemento intangible llamado “swing” y reinventado en cada interpretación por su carácter improvisacional, el jazz tomó el control de la música en Nueva Orleans, la cuna del jazz, y luego en Chicago, Kansas City y Nueva York, la capital del jazz, atravesando las décadas con un sinnúmero de estilos subsidiarios que explican el nacimiento de escuelas y estéticas: ragtime, stride o hot jazz en los primeros años, swing, bop, cool y third stream en una edad mediana, free, avant-garde y fusión en los tiempos modernos. Un cuadro de honor del jazz se ilustra con creadores universales, que son además los principales referentes de la historia: en la tradición están Jelly Roll Morton, Louis Armstrong y Duke Ellington y en la modernidad Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane.
Guitarrista de la generación cero-cero del jazz, que ha cruzado diversos territorios de la música, incluyendo la música docta, la música improvisada, la música para teatro e incluso el hip-hop. Sus inicios como solista de jazz se observan hacia 2003, en la Universidad Católica, cuando integró el conjunto del vibrafonista Carlos Vera Larrucea y el saxofonista alto Paulo Montero, estudiantes del Instituto de Música que dieron visibilidad al jazz en un ambiente académico. Su carrera ha tenido diversas intermitencias, sin una presencia como sideman, y principalmente ha actuado como gestor, compositor y líder, dejando un registro discográfico detallado de sus creaciones.
Guitarrista de jazz en su origen, la creación de Ignacio Díaz Lahsen (no confundir con Ignacio Díaz, guitarrista de jazz-rock) devino principalmente en una composición contemporánea para ensambles, que obtuvo su primer resultado a través de las obras contenidas en el disco La espera y el despertar (2017). El material fue interpretado y registrado entonces por el colectivo Los Musicantes, elenco estable del Instituto Projazz, donde Díaz Lahsen había estudiado. Se trata de material para saxofones alto, tenor y barítono, clarinete bajo, trompeta, trombón y sección rítmica. Alumno de gutiarristas tan diversos como Federico Dannemann y Carlos Ledermann, dese 2009 fue también integrante del conjunto de jazz manouche Gypsy Trío, con el que grabó una serie de discos.
El cerebro y motor del grupo nu jazz Alüzinati fue un agudo conocedor de los teclados setenteros, y seguidor de músicos funk como Herbie Hancock o Bernie Worrell. Toda una estética que se vio reflejada en sus composiciones para Alüzinati. Sin embargo Ariel Pino arrastra una trayectoria como pianista de jazz en ese circuito desde mediados de los '90, que a la larga lo transformó en un teclista ambivalente: en el swing con el piano Steinway, y en el groove para los pianos Rhodes, Hammond y Clavinet. Su manejo de estos sonidos electrónicos y lenguajes lo llevaron a integrarse al Ángel Parra Trío en 2013.
Este ensamble pionero en la consolidación del jazz modernista en Chile a partir de los años '60, fue el proyecto único y fundamental del pianista Omar Nahuel. Su presencia durante toda la década no sólo cambió el perfil de los jazzistas nacionales que encontraron en él un modelo para desarrollar líneas musicales vanguardistas. Además llegó a ser el gran grupo profesional del jazz y de paso grabó el primer LP en nuestra historia de una banda establecida. Es el punto de partida para toda una época, desde la perspectiva en que se le mire.
Autor del “Método de batería del sur del mundo” (2008), el baterista y compositor Manuel Páez aparece en un frente de músicos contemporáneos con estudios académicos que han atravesado la frontera de la música formal y sistematizada para establecer un encuentro con la música folclórica de la tradición oral. En su caso, desde una posición de jazzista, Páez comparte esa propuesta con músicos como el bajista Pablo Lecaros, el pianista Pablo Paredes, el saxofonista Felipe Martínez, el guitarrista Ankatu Alquinta y el bajista Marcelo Aedo, en cuyo cuarteto de fusión tocó la batería.
Formado en 2005 a partir de la unión de los quintetos de los guitarristas Roberto Dañobeitía y Federico Dannemann, esta pequeña orquesta de jazz tardó apenas una temporada en demostrar la viabilidad de una línea creativa que hasta entonces no había sido abordada en el trabajo de las big bands chilenas vinculadas a la estética del swing. Quintessence estableció un enfoque contemporáneo con respecto a la composición para ensambles y la expansión de los arreglos orquestales.

Se cuenta que Aránguiz adoptó el pseudónimo de Huaso porque vivió gran parte de su niñez en un burdel dirigido por una dama a la que se conocía por Huasa. Aránguiz se hizo a punta de días solitarios y noches ruidosas. Se inició en la trompeta en 1938, escuchando, como todos los músicos de la época, los solos de Armstrong a través de los viejos discos que lograba conseguir. Fue hombre de la orquesta de Lorenzo Da Acosta, pero tras renunciar a ella se volcó directamente hacia la improvisación jazzística caliente, el “hot jazz”. En 1941 puso en el escenario del salón Olimpia a uno de los más significativos conjuntos del hot jazz: Los Ases del Ritmo, en cuyas líneas estaban los mejores hombres de la época: Mario Escobar (saxo tenor), Woody Wolf (clarinete), Hernán Prado (piano), Raúl Salinas (guitarra), Iván Cazabón (contrabajo), Víctor Tuco Tapia (batería). En 1944 y 1945 fue músico de Los Ases Chilenos del Jazz y fue y volvió de múltiples agrupaciones hot hasta fichar en 1973 en los Santiago Stompers. Tocó con esta banda hasta 1978.
Mariela González Ríos es una de las primeras figuras femeninas en la batería dentro del jazz chileno, a quien luego siguió la chillaneja Alejandra Farías. Venida desde Valdivia, donde comenzó a tocar ya a los 15 años con el profesor Alfredo Quezada, se inició en la pequeña escena musical de la ciudad hacia el año 2000. Fue vista por el saxofonista Guido Ruiz, para integrarse a sus primeros cuartetos tras su regreso a Chile. En 2005 se trasladó a Buenos Aires para estudiar con el insigne baterista argentino Oscar Giunta. Siempre desde el jazz y la improvisación como lenguaje madre, Mariela González Ríos se multiplicó en proyectos y estilos, por ejemplo con la agrupación del cantautor valdiviano Camilo Eque.
Las investigaciones del musicólogo Álvaro Menanteau confirman a Sandro Salvati como el primer saxofonista moderno del jazz nacional (una permanente alternativa al altoísta Patricio Ramírez). Su historia como solista está estrechamente vinculada a todas las corrientes de vanguardia jazzística surgidas en Chile desde que a fines de los '50 comenzara el histórico enfrentamiento entre músicos de tendencias tradicionalistas y progresistas.
Gonzalo Ostornol es un guitarrista de jazz de la pródiga generación de solistas, compositores y líderes que surgieron a fines de los 2000 y se consolidaron en los 2010 con discos y propuestas que combinaban la tradición del jazz con las vertientes de una música modernista. Entre ellos figuran nombres como Francisco Saavedra, Italo Aguilera, Tomás Gubbins, Nicolás Reyes y Cristóbal Piña. Ostornol ha canalizado su música principalmente a través de cuartetos y tríos, especialmente aquel que denominó Flash Trío.
Cantante y autora, Daniela Vivar ha asimilado diversas influencias estilísticas como intérprete, con formación vocal y horas de vuelo en los escenarios. Formada en el canto gospel, además de canto jazzístico, siendo niña se incoporó a la Conchalí Big Band, primero como trombonista y luego como solista vocal. Alumna de canto de Marcela Mahaluf, Daniela Vivar proyectó ese conocimiento de los repertorios hacia una serie de conciertos programáticos de jazz, blues y bossa nova, interpretando canciones universales. Como cantautora desarrolló un repertorio de canción pop que se nutre de esas mismas influencias, gospel, soul, jazz y raíz latinoamericana, lo que derivó en su álbum debut, Canción para ella (2025). Allí se rodeó de músicos de jazz como sesionistas en una producción musical depurada y que contó con la colaboración de Gustavo Figueroa, cantante de Raiza, en su canción "Solo por un momento más".
Fabiola Moroni ha sido una intérprete de diversos repertorios melódicos de carácter latinoamericanos que incluyen bolero, vals, bossa, tango y canciones chilenas de raíz, pero fue durante su estada de diez años en Europa que ese espectro de estilos se amplió mayormente hacia un lado pop y jazzístico en su propuesta. Se consolidó de esa manera desde los años 2000 cuando inició su camino solista. Moroni es parte de un grupo variado de cantantes chilenas que han tenido experiencia en Alemania: Cristina Gálvez (fusión latinoamericana), Verónica González (world music), Claudia Maluenda (cabaret) y tiempo después Esperanza Restucci (canto lírico).
Consolidado como pianista y compositor a fines de los años '10, Raimundo Barría es parte de una generación de músicos de jazz que confirmaron el estatus del piano en ese universo jazzístico, siempre un contexto de escasez de instrumentos. Junto a él están también Tomás Krumm, Valentino Baos, Sebastián Castro y más adelante Joaquín Fuentes, entre otros nombres. En sus inicios músico de la orquesta de ska y swing Santiago Downbeat, Barría recorrió un extenso camino en el jazz como sideman hasta desembocar en el disco Inercia (2020), el primero de su historia, parte de una serie de álbumes con nuevos compositores de jazz editados por el sello Vértigo.
Mamblues es uno de los múltiples proyectos que encabezó el vibrafonista, percusionista clásico y profesor del Instituto de Música UC Carlos Vera Pinto en su trabajo dentro de la música popular. Como su nombre lo indica, fue una mixtura entre música afrolatina y jazz, o más específicamente entre el mambo cubano y el blues, que es la base de ese jazz. Organizado como ensamble de percusiones latinas con el insigne músico Alejandro Reid como protagonista, incluyó un doble frente de vientos, saxofón y trompeta, además de la sección rímitca del jazz. El sonido del vibráfono, desde luego que acercó la propuesta a la música de Cal Tjader, que Vera Pinto escuchaba en sus años de formación en el jazz latino. Como septeto la mayoría de las veces Mamblues trabajó con repertorio tradicional de autores como Tito Puente, Paquito D'Rivera, Chano Pozo, Mongo Santa María y Dizzy Gillespie.
Su aparición en las filas del ensamble del eminente compositor, director y arreglador estadounidense Jim McNeely, que en agosto de 2023 dio diez conciertos en el club Thelonious, marcaría el punto de partida en la historia del trompetista de jazz Cristián Aros. Seis meses después se estrenaba como líder de conjuntos, con 21 años, a través de un disco de nítida mirada revisionista de la era del hard bop: Ester (2024).
Hernán Oliva, a veces conocido como Copito, fue un músico de la historia de comienzos del siglo XX, desconocido en nuestro país dado que desarrolló prácticamente su carrera completa en Argentina, como violinista de tango y orquestas de música popular y jazz, un epítome del solista del violín en la era dorada de la radiofonía y la industria discográfica. Un músico esencialmente porteño, que nació en Valparaíso y murió a los 75 años en la ciudad de Buenos Aires.
Conocida inicialmente como la solista de la orquesta de ska y jazz Santiago Downbeat, Natalia Ramírez ha sido cultora de repertorios de la nostalgia, una especialista en los primeros standards del swing, y otras formas de canciones melódicas, en una estética que incluso ella ha llevado a su puesta en escena, vestuario y peinados, que la han distinguido. En 2016 actuó en el Festival de Jazz de Providencia como debutante, con un concierto de clásicos.
Toda una vida de ritmos hecha fuera de Chile vivió el baterista y percusionista Alejandro García, desde que sus padres fueron exiliados por el gobierno militar. Terminó por construirse como músico, compositor y cultor del jazz latino y la fusión latinoamericana primero en La Habana, donde aprendió el rudimento y el lenguaje percutidos, y luego en Nueva York, megápolis donde consolidó su carrera a la cabeza del ensamble latin Afromantra.
Al finalizar los '80, el guitarrista Emilio García (ex Aparato Raro) y el baterista Raúl Aliaga (ex Latinomusicaviva) formaron uno de los primeros "power tríos" en la época posterior al régimen militar. La agrupación, a la que además se unió el bajista Marcelo Aedo (de Alsur), fue un prototipo de los tríos eléctricos que el guitarrista iba a liderar durante los años '90 en una marcada línea jazz-rock.
Su aparición en noviembre de 2008 como solista de la Orquesta Sinfónica de Chile para en la interpretación del “Concierto para saxofón alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol” del compositor ruso Alexander Glasunov (1865-1936) marca el primer gran hito en la trayectoria del iquiqueño Álvaro Siu-Kin Collao León. El altoísta interpretó sin interrupciones y sin partituras los tres movimientos de esa obra y se llevó una ovación del Teatro Baquedano de la Universidad de Chile, entre cuyo público figuraba su maestro, el saxofonista clásico cubano Miguel Villafruela.