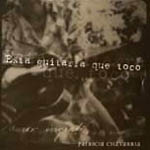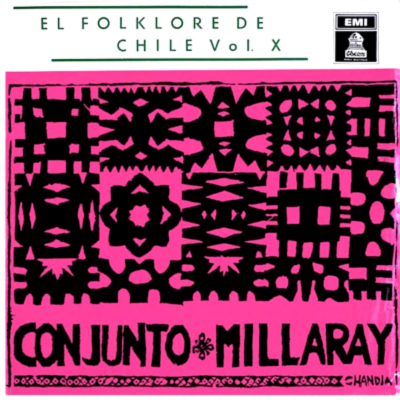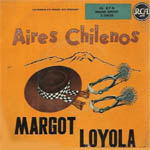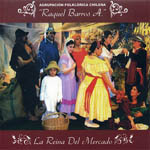La identificación del folclor chileno con el cuerpo de cuecas y tonadas de la zona central es un fenómeno que se amplió durante la primera mitad del siglo XX y que derivó en una proyección folclórica, que reconoció así el status de música folclórica en todo el territorio. Esto se hizo con una búsqueda académica primero, vinculada al Instituto de Investigaciones del Folklore Musical (que pasó a ser parte de la Universidad de Chile en 1944), y luego con los propios músicos que comenzaron recorridos por Chile para recopilar canciones tradicionales o de autor desconocido. Los primeros viajes al norte, a Chiloé e incluso a Isla de Pascua, a cargo de académicos en busca de canciones entre campesinos y lugareños, permitieron obtener grabaciones de primera fuente, que luego se presentaron en Escuelas de Temporada de la propia Universidad de Chile. El efecto lógico fue la reacción de esos alumnos que entonces formaron grupos de proyección para recopilar y grabar nuevo material en terreno. De esta manera varió para siempre el panorama de la música chilena: el rin, el huayno, la cueca nortina, los parabienes, las habaneras, las auténticas tonadas campesinas, el cachimbo y decenas de otros ritmos poblaron un nuevo repertorio folclórico. La proyección, cuya definición es adaptar (o proyectar) canciones y danzas tradicionales a los requerimientos de un escenario, tuvo su mayor auge en los años ‘50 y ’60, y fue la base de movimientos futuros como el Neofolklore o la Nueva Canción Chilena, pero aún hoy mantiene importantes referentes en plena actividad.
Formado como elenco de música tradicional chilena por las profesoras de música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cantoras Gabriela Contreras y Romina Núñez, quienes han compartido la música en el grupo de cueca urbana Las Torcazas, Las Comaires retoman la experiencia de los dúos de cantoras que animaban las fiestas campesinas, el rodeo o la trilla, además de los espacios de diversión en la chingana. Su trabajo de proyección se ha reflejado en una serie de al menos seis discos temáticos.
En un punto intermedio entre los maestros de la proyección folclórica chilota y las nuevas generaciones dedicadas a esa música está Chamal. Fundado en 1968 bajo la influencia de recopiladores como Héctor Pavez, Gabriela Pizarro y Millaray, desde 1975 el conjunto mostró una presencia principal en la música folclórica que estuvo en la base del Canto Nuevo, y de hecho su primer LP, Tierra de alerces (1976), fue también el primero de la historia del sello Alerce, principal promotor disquero de ese movimiento. Con varios discos publicados y frecuentes giras al extranjero desde 1988, Chamal mantiene vigente la proyección de los cantos y las danzas de Chiloé después de cuatro décadas de trabajo.
El legado de la centenaria Margot Loyola Palacios está presente en el canto de Andrea Andreu, autora, intérprete de música de raíz y una de las últimas discípulas de la folclorista, investigadora y cantora linarense, junto con los nombres de Natalia Contesse y Claudia Mena, entre otras mujeres que llegaron hasta su casa en la comuna de La Reina para recibir sus enseñanzas. Principalmente a través de su disco Legado (2012), con abundantes canciones y danzas entregadas por la maestra, Andreu dio cuenta de esa experiencia. Pero incluso la influencia se traslada hasta sus primeros tiempos en la música folclórica, cuando integró el conjunto de proyección Palomar, creado por Loyola en los años '60.